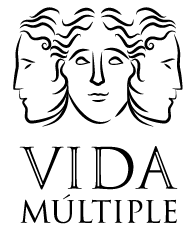Algunos dirigentes sindicales, que con frecuencia sufrian detenciones por sus actividades, le pusieron el nombre de San Quintin a una pequeña prisión que solamente tenía seis celdas. La razón del apelativo radicaba en que, según ellos, era la más segura de todas cuantas conocian.
En la puerta principal, de planchas de hierro, había una pequeña mirilla para que el centinela, desde el interior, pudiera observar a quienes llamaban. Dos metros después, una hilera de gruesos barrotes se elevaba hasta el techo. Además de la puerta metálica y la gran reja, las seis celdas interiores tenían sus respectivas puertas también enrejadas. El pasadizo, de un metro de ancho por unos catorce de largo, servía para que los veintiocho detenidos se pasearan con «plená libertad» durante las doce horas del día, pues exactamente a las seis de la tarde todos eran encerrados. A manera de techo tenía sesenticuatro varillas de hierro de las que pendían bicicletas enmohecidas, cocinas, un viejo radiador de automóvil, una antiquísima vitrola con su gran bocina y muchos otros objetos recuperados por la policia, que esperaban el reclamo de sus propietarios desde tiempos ya lejanos.
En el espacio existente entre las dos primeras puertas, el centinela se paseaba con el fusil al hombro, las cartucheras y el espadín al cinto.
Hasta aquella prisión condujeron a Pedro Rojas una mañana de enero. Lo habían apresado al finalizar la asamblea de su sindicato. En cuanto transpuso las rejas, los dirigentes sindicales y estudiantes universitarios detenidos, lo rodearon preguntándole por las novedades que había en las calles y por la causa de su prisión, pero él no pudo responder a todas las interrogaciones, limitándose a narrar las incidencias de la asamblea y el acuerdo de huelga aprobado.
Todos ellos estaban sometidos a una rigurosa incomunicación. Por eso, el centinela, después de observar al visitante a través de la mirilla y preguntar por el objeto de su presencia, abría la puerta lo estrictamente necesario para recibir los alimentos previamente registrados, pero que, a pesar de ello, volvía a examinar minuciosamente, eliminando cuanto papel encontraba.

Siempre que se abría la puerta principal, los presos se agolpaban a la reja tratando de ver a los visitantes, pero todos sus esfuerzos resultaban inútiles. Algunas veces podían observar que manos femeninas, con los dedos crispados, se aferraban a la puerta en desesperado afán de mirar hacia el interior, pero la cadena sujeta a un garfio impedía aquellos intentos.
En una de esas oportunidades lograron ver, por entre las piernas del custodio, la carita de una niña que miraba hacia el interior con los ojos desmesuradamente abiertos. El guardia, al darse cuenta que aquella niña de grandes ojos negros, naricilla respingada y cabellos oscuros, había introducido la cabecita por la pequeña abertura, trató de retirarla colocando una de las rodillas, pero los presos que observaban la escena iniciaron una gritería infernal, hasta que lograron que la dejasen mirar libremente. La niña se quedó absorta ante el bullicio y los rostros sonrientes que detrás de la reja la contemplaban, hasta que el grito de: «¡Maruja!» hizo olvidar a la criatura la presencia del guardia y escurriéndose entre las piernas de aquél, corrió gritando entre sollozos: «¡Papá, papacito!». Se aferró desesperadamente a la reja mientras los presos, al darse cuenta que el padre estaba en las filas de atrás, dejaron libre un lugar para que éste pudiera abrazarla.
Pedro Rojas estrechó, barrotes de por medio, el delicado cuerpo de su hija que, llorando, balbuceaba frases que no se escuchaban, mientras su rostro había adquirido una expresión de ternura infinita. Entre tanto, el guardia, después de cerrar la puerta, se dirigió apresuradamente hacia la niña para sacarla. Nuevamente la gritería se hizo atronadora. Unos protestaban y otros trataban de convencer al centinela para que la dejara unos momentos más. La niña, llorando copiosamente, decía: «Papacito, yo quiero quedarme contigo. No te quito tu comidita. Mi mamá me trae mi lechecita nomás. Yo no quiero irme. Yo quiero quedarme contigo».
El padre, con la faz demudada por la emoción, respondia: «No puedes quedarte, hijita; está prohibido. Vete con tu mamá y tus hermanitos, que yo voy a salir manana»,
El guardia y los presos, estos últimos agolpados a la reja, contemplaban en silencio la escena hasta que, por fin, la niña soltó el cuello de su padre y se dejó conducir de la mano por el centinela. Antes de transponer la puerta, volvió la carita y sonrió, agitando su breve mano en un adiós que, ignorado por todos, duraría dos años.
Fuente: Huanay, J. (1968) Suburbios. Editorial Gráfica Labor. pp.120-122.

Julián Huanay en la boda de su hija Victoria Huanay Iturrizaga, quien de niña inspiró el relato que acabamos de leer.